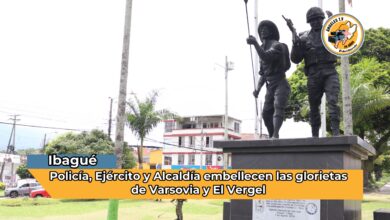A propósito de los 215 años de independencia y de la conmemoración de la lucha que dieron nuestros héroes contra la monarquía española —batallas que nos otorgaron la soberanía, la libertad y ese profundo orgullo patriótico que aún hoy recordamos—, vale la pena reflexionar sobre la otra cara de esa historia: la supuesta autonomía que nunca llegó a los territorios.
Tras aquella gesta heroica, el poder político, económico y administrativo quedó concentrado en el gobierno central, con sede en Bogotá, dejando a las antiguas colonias o provincias sin autonomía ni capacidad real de decisión. Este modelo de gobierno hipercentralizado perduró durante décadas, hasta que, en los años 80, una profunda crisis social y económica sacudió a América Latina. En ese contexto emergieron nuevos movimientos sociales, organizaciones políticas, e incluso se fortalecieron las guerrillas, generando una presión que obligó al Estado colombiano a replantear su estructura.
Fue entonces cuando desde el poder central surgió el discurso de la descentralización. Se anunció que Colombia dejaba atrás su modelo centralista para dar paso a uno donde los entes territoriales gozarían de autonomía fiscal, política y administrativa. La promesa era que los problemas locales serían resueltos desde lo local, de manera eficaz y oportuna. Es decir, las alcaldías debían responder por sus municipios, y las gobernaciones por sus departamentos, sin mayores restricciones.
Sin embargo, en la práctica, esa autonomía no ha significado una verdadera independencia. Los recursos con los que cuentan los entes territoriales son insuficientes para atender las múltiples problemáticas que enfrentan. A esto se suman la politización de las decisiones, la baja capacidad administrativa y la falta de voluntad para llegar a toda la ciudadanía.
Frente a esta realidad, los gobiernos locales deben acudir al gobierno central en busca de soluciones. Pero si no existe afinidad política entre los mandatarios locales y el Ejecutivo nacional, los recursos simplemente no llegan. Si no hay representación en el Congreso que respalde a los alcaldes o gobernadores desde la misma línea del poder central, los territorios quedan a la deriva.
Un ejemplo claro de este centralismo encubierto es la inseguridad que viven muchos territorios debido a la presencia de grupos armados ilegales. Aunque los mandatarios locales conocen de primera mano el daño que causan, no pueden actuar porque el gobierno nacional decide establecer treguas con estos grupos, sin consultar ni considerar la realidad en las regiones. Otro ejemplo preocupante es la falta de participación real de los gobernadores y alcaldes en la definición y distribución del presupuesto nacional, lo que impide que este se ajuste a las verdaderas necesidades de los territorios.
Hoy, más que nunca, es urgente hablar de una verdadera independencia territorial. Necesitamos una descentralización efectiva que permita que los gobiernos municipales, departamentales y el nacional trabajen en conjunto, pero con respeto por la autonomía local. Solo así será posible construir un país más equitativo, donde las decisiones no se impongan desde Bogotá, sino que se construyan desde cada rincón de Colombia